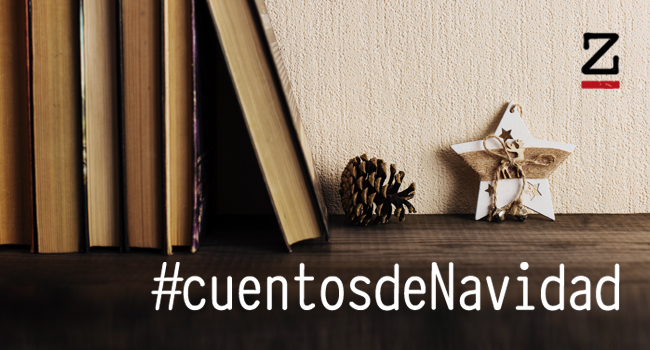P blo el perdedor
Desde el mismo momento de
su nacimiento,
Pablo
se dio cuenta de que era un perdedor. No en el sentido de fracasado
sino el sentido literal de la palabra,
perdía
la
letra
“a”
y todo aquello que la
contuviera.
Por eso, nada más nacer, sin darse apenas
cuenta
la
comadrona
que le trajo al mundo desapareció de la sala de
partos.
Por suerte para él, el medico no abandonó su tarea y pudo venir al
mundo sin mayores contratiempos, y a excepción de la peculiaridad comentada, sano
y salvo.
Apenas
vio a
sus padres,
porque también los perdió rápidamente, primero desapareció
su madre
y luego lo hizo su padre.
Sus abuelos desparecieron incluso antes.
Fue un tío lejano quien le cuidó, pero sólo durante un tiempo, porque
viendo lo extraño que era Pablo, pronto decidió darle en adopción.
Lo intentó con unas monjas, pero enseguida cerraron
el monasterio. Pensó en dejarlo con unos curas, pero nada
más entrar en la iglesia, ésta se derrumbó junto al
resto del claustro, quedando tan sólo en pie, el gran
crucifijo que presidía el altar y que ahora estaba en
medio de la nada.
Después de varios intentos
infructuosos, las desgracias parecieron
acabarse
cuando
lo llevó a un hospicio, no regentado por monjas o curas,
sino sostenido por las donaciones del mismísimo rey.
Su infancia no
fue muy feliz. Era un niño divertido pero no entendía el
porqué le ocurrían esas cosas extrañas cuando
jugaba. Cuando
lanzaba la
peonza
con todas sus fuerzas y ésta desaparecía tragada
por la
tierra
o cuando
chutaba una
pelota
y se perdía en el horizonte, como si fuera a hacer
gol al
propio arco iris.
Él nunca le dio demasiada importancia y
se ponía a jugar con otras cosas, como un fusil de
juguete, el discóbolo, o con lo que más le entretenía, los columpios. Siempre
juegos a los que podía jugar él solo, porque casi todos los demás niños
lo trataban
como a
un bicho raro.
Cuando estaban en el comedor, también
le ocurrían cosas curiosas que a veces eran la mofa
del resto de los niños. De su plato, siempre desaparecían casi
todas
las
verduras y la sopa se evaporaba. Él solo tenía
que comer algún puré, la coliflor y los filetes, pero sólo los de cerdo
porque los de pavo o ternera se volatilizaban
sin explicación. Al menos en Navidad, cuando
tocaba
cena
especial y había cordero, podía comérse todo lo que le
ponían
en el plato.
Pasaban los años y Pablo,
siempre sonriente, a veces se sentía muy solo. Muchos niños habían
entrado
en el hospicio, pero en cuanto intentaba entablar
conversación con ellos desaparecían. A Juan y a Marta, dos mellizos de su misma edad,
los adoptó
un matrimonio
adinerado
que podía mantener a ambos, así los hermanos
permanecerían
juntos.
María, se marchó muy lejos con una pareja
extranjera, igual
que sucedió con Adrián, que pasó a formar parte
de la
familia
del terrateniente del pueblo colindante. Al menos le quedaba el
consuelo de compartir algún juego esporádico con Sergio y
José, los que más tardaron en ser adoptados.
Un día, ya de adolescente,
conoció a una muchacha especial. Se trataba de la hija de unos granjeros que se
habían acercado a donar ropa usada y algunos enseres que ya no necesitaban. Nada
más verla, con los pies colgando en la parte trasera del carro que guiaba su padre,
supo que aquella niña era especial.
No sabría describirlo, pero le hacía, que
sentimientos nunca antes experimentados inundaran su cuerpo. Hasta entonces había
sentido miedo, rencor, a veces fe, en ocasiones egoísmo, de tarde en tarde
deseo…, pero con aquella muchacha delante empezó a experimentar amistad, un
toque de alegría, y hasta una pizca de
duda.
Esta adolecente se llamaba Ágata, por su abuela paterna, Blanca, por su madre
y Amanda por una tía monja que rezó todo lo que sabía para que su madre
consiguiera quedarse embarazada de ella.
Ágata Blanca Amanda, más conocida por
Gata, era una niña muy tímida. Sus padres la tenían por autista, porque apenas
hablaba unas pocas palabras: mamá, papá, casa, cama, incluso palabras muy raras
para una niña de su edad como: cañada, palanca, cataplasma, abracadabra…
Su padre,
descubrió sorprendido, que en presencia de aquél chaval, su comportamiento era
muy cuerdo y más propio de su edad, por lo que no tuvo inconveniente en que se
vieran a menudo y jugaran juntos. Incluso el doctor del hospicio determinó, que
como la niña era superlativa en aes, ambos hacían una pareja muy compensada.
Pasó el tiempo y Pablo fue
descubriendo nuevos sentimientos cuando estaba junto a Gata. Lo que inicialmente
fue alegría y amistad, llegó un momento en que se convirtió en amor, no sin un
toque de locura como corresponde al amor adolescente.
A veces se enfadaban por alguna
tontería y se alejaban. Cuando no estaban
juntos volvían a encontrarse raros, como se sentían antes de conocerse, Pablo
volvía a experimentar fenómenos extraños a su alrededor, perdía
sus alpargatas,
extraviaba la cartera,
no encontraba su camisa… y Gata se olvidaba de hablar con las personas que
la rodeaban.
Todas estas sensaciones tan extrañas cuando estaban separados, les
hicieron unirse aún más y darse cuenta de que nadie les haría sentir nunca lo
que le hacía sentir el otro. Un soleado día de verano se casaron y como en
los cuentos, fueron felices pero no comieron perdices, porque Pablo las tenía manía
de tanto probarlas, sino que se hartaron de comer patatas, calabaza y alcachofas.
¡Ah, se me olvidaba! También tuvieron dos
hijos, un niño y una niña., que para evitar problemas futuros, decidieron llamarlos,
Jesús y Esther.